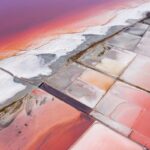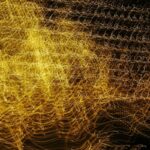Las recientes críticas a la economía internacional pueden sorprender a muchos economistas. El último ataque contra mi profesión es que los economistas hemos sido demasiado ideológicos y optimistas sobre los beneficios del comercio abierto y los mercados globales, ignorando las pérdidas de empleo, el declive industrial y las dificultades económicas en Estados Unidos. Un artículo de opinión reciente llegó a sugerir que los responsables de la política comercial hicieran exactamente lo contrario de lo que sugieren los economistas. Los recientes anuncios de aranceles por parte de la administración Trump indican que esta mentalidad puede haberse arraigado ya.
Esta narrativa es seductora, pero también selectiva y falsa. Redoblar el proteccionismo solo afianzará los intereses especiales que trabajan para mantener un sistema diferente y defectuoso que ofrece beneficios privados a expensas de la nación.
Para frustración de muchos presidentes, los economistas se han ganado el apodo de «ciencia lúgubre» al adjuntar rangos, límites de incertidumbre y advertencias a sus consejos y predicciones. Aunque la mayoría de los economistas afirmarían con certeza que la liberalización del comerciogenera beneficios generales, se apresuran a añadir que habrá ganadores y perdedores.
Pero si se hace lo contrario, aumentando las barreras comerciales, no sólo habrá ganadores y perdedores, sino también pérdidas netas, junto con nuevos grupos de interés que defienden el botín proteccionista. Un objetivo importante de la economía es medir correctamente y atribuir ganancias y pérdidas, independientemente de qué grupos griten más alto.
Quizá los economistas no siempre hayan hecho suficiente hincapié en la parte de las pérdidas. También es cierto que muchos economistas no comprendieron cuánto tardarían los mercados laborales y los trabajadores desplazados en ajustarse a las perturbaciones de cualquier tipo, no sólo las derivadas de la competencia de las importaciones. Nuevas investigaciones (¡de economistas!) han arrojado luz sobre el reto del ajuste y –lejos de estar atados a cualquier ideología– mis colegas y yo las hemos incorporado rápidamente a nuestro trabajo.
Sin embargo, esto no significa que los beneficios generales del comercio fueran erróneos, y los economistas han creado un importante volumen de investigación y nuevos modelos para comprenderlos mejor. En todo caso, estos nuevos trabajos demuestran que los beneficios de la globalización son mayores de lo que pensábamos y que sería más costoso desmantelarlos.
En resumen, el enfoque ha cambiado, pero no el consenso.
En los últimos 40 años, el campo de la economía internacional ha experimentado un cambio significativo en su comprensión de los efectos de la globalización. En las décadas de 1980 y 1990, la opinión dominante era que el libre comercio siempre generaba beneficios netos. Los modelos clásicos de comercio basados en la teoría de la ventaja comparativa sugerían que, aunque el comercio podía causar trastornos a corto plazo, la economía se adaptaría, reasignando los recursos de forma eficiente y aumentando la productividad global.
Sin embargo, a principios de la década de 2000, la investigación empírica comenzó a cuestionar la parte de ajuste de la ecuación. Los estudios sobre el «choque chino» –el aumento de las importaciones chinas tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001– demostraron que determinados mercados laborales de Estados Unidos sufrieron daños económicos duraderos. Los trabajadores de las industrias relativamente más expuestas a la competencia china se enfrentaron a un desempleo prolongado y a descensos salariales.
De repente, una serie de nuevos estudios reexaminó la cuestión desde ambos puntos de vista. Algunas investigaciones mostraron muchos costos sociales de los choques de la competencia de las importaciones, y otros trabajos argumentaron que los puestos de trabajo de las nuevas oportunidades de los mercados de exportación compensaban con creces los empleos perdidos en algunos sectores. En los mercados laborales afectados se produjo una importante reasignación de puestos de trabajo, pero en detrimento de la industria manufacturera y en favor del sector servicios en I+D, gestión, transporte y almacenamiento. Por desgracia, estos nuevos empleos no se crearon en los mismos lugares ni en los mismos sectores que los perdidos.
Pero aquí está el problema de la narrativa del shock chino: los economistas dedicaron demasiada atención a explicar todos los matices y efectos causales de la competencia de las importaciones chinas. Aunque destacar esos efectos fue correcto, ofrecen una historia incompleta que ha llegado a dominar la narrativa pública.
Los economistas saben con certeza que –contra el giro antiglobalización– la competencia de las importaciones no ha sido la única causa de la pérdida de empleos en el sector manufacturero estadounidense desde 1990, 2001 o 2008. Por ejemplo, durante la Gran Recesión, Estados Unidos perdió más de dos millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero, pero las importaciones también se desplomaron. Los puestos de trabajo en el sector manufacturero han ido disminuyendo como porcentaje del empleo desde la década de 1950 y en términos nominales desde 1979. Estos descensos comenzaron mucho antes de que Estados Unidos firmara el TLCAN en 1994 o China se adhiriera a la OMC en 2001.
Alemania, Japón y muchas otras naciones industrializadas también han visto caer el empleo manufacturero a largo plazo, e incluso China perdió 6 millones de empleos manufactureros de 2013 a 2019. ¿Por qué? Las ganancias de productividad de la nueva tecnología y la automatización, es decir, los robots, han remodelado la fabricación en todo el mundo.
La principal conclusión del programa de investigación China Shock no es que el comercio haya vaciado la industria manufacturera estadounidense o que el proteccionismo esté justificado hoy en día. Por el contrario, cuando las industrias experimentan un gran choque negativo de la demanda de cualquier origen, las pérdidas de empleo pueden persistir y causar un daño social más amplio. Así, aunque agitáramos una varita mágica y nos desvinculáramos de China como si estuviéramos en 2001, el declive secular de la industria manufacturera como porcentaje del empleo estadounidense habría continuado, los trabajadores estadounidenses seguirían sin desplazarse para encontrar nuevas oportunidades y también podrían haber tenido dificultades para encontrar un nuevo entrenamiento profesional.
El sector manufacturero del siglo XXI ya no es lo que era, y eso es bueno. Las computadoras y la electrónica representaban el 11% del valor añadido y el 5% de la producción bruta del sector manufacturero en 2023. La producción real, ajustada a la inflación, en estos sectores de alta tecnología aumentó entre un 4% y un 5% anual entre 1997 y 2023. Algunos argumentan que la producción está disminuyendo si se eliminan las computadoras, las comunicaciones y los semiconductores, pero eso es como decir que los Chicago Bulls de los 90 eran mediocres si se deducen los puntos anotados por Michael Jordan y Scottie Pippen[1]. Parte de ese aumento puede reflejar ajustes por potencia informática, pero gran parte no. Otros sectores manufactureros tradicionales también crecieron. Los camiones ligeros y todoterrenos crecieron a un ritmo anualizado del 3,6% y en 2023 representaron el 2% del valor añadido y el 5% de la producción bruta.
Las industrias surgen y desaparecen, y otras nuevas ocupan su lugar. No hay ninguna regla que diga que los principales sectores de los años 80 y 90 deban quedar congelados en el tiempo cuando se han producido avances tecnológicos masivos, en potencia informática (semiconductores), energía (perforación horizontal, solar y eólica) y medicina (productos farmacéuticos y equipos médicos). En cualquier caso, el destino de la industria manufacturera no determina la dirección de la economía estadounidense. La composición cambiante de la mano de obra estadounidense revela que la ventaja comparativa es dinámica, no –como sugieren los críticos– un concepto fallido. Los trabajadores y las empresas se orientan hacia los sectores en los que son relativamente más productivos y se especializan en ellos. A largo plazo, la economía sale ganando.
Evitar la autosuficiencia y mantener los mercados abiertos ha permitido a Estados Unidos convertirse en líder mundial en tecnología, servicios y fabricación avanzada. General Electric ya no fabrica bombillas; IBM se especializa en computación en la nube y software; 3M es un innovador de bienes de consumo en lugar de una operación minera. En conjunto, todos estos son avances positivos. Así que, mientras los escépticos del comercio apuntan con miopía al déficit comercial manufacturero como señal del declive económico, pasan por alto que Estados Unidos registra sistemáticamente superávits en el comercio de servicios con el mundo, con más de 1 billón de dólares en exportaciones de servicios y un superávit comercial de 280.000 millones de dólares solo en 2023.
Deberíamos seguir debatiendo el impacto de la globalización, pero el argumento de los proteccionistas modernos contra la economía internacional omite las áreas en las que el consenso académico permanece totalmente intacto, áreas que socavan gran parte del argumento proteccionista.
Los economistas coinciden, por ejemplo, en que una de las ventajas más olvidadas de una economía abierta es la resiliencia. Las empresas estadounidenses no operan en un estado perpetuo de preparación para el peor de los casos, pero son perfectamente capaces de evaluar el riesgo y la incertidumbre. Cuando se produce una gran conmoción, puede haber escasez. Las cadenas mundiales de suministro proporcionan acceso a bienes e insumos críticos que sustentan la estabilidad económica, la innovación y el crecimiento.
La rápida producción y distribución de las vacunas contra el COVID-19 demostraron esto mismo: que el acceso a los mercados globales fortalece la resiliencia de Estados Unidos en lugar de debilitarla. Hoy en día, incluso la administración Trump ha recurrido a las importaciones para ayudar a mitigar la escasez de huevos y bajar los precios, tal como sugiere la literatura económica.
Los economistas tampoco se equivocan sobre los aranceles. El único resquicio de esperanza de la guerra comercial son los cientos de nuevos ejemplos de libros de texto en los que la teoría encaja a la perfección con la realidad. El proteccionismo impone costos a largo plazo a empresas y consumidores en beneficio de unas pocas industrias selectas. Los estudios han demostrado ahora que la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros aranceles estadounidenses aumentaron los costos de fabricación, redujeron las exportaciones, costaron a los hogares cientos de dólares al año y no hicieron gran cosa para recuperar los puestos de trabajo en el sector manufacturero o reducir los déficits comerciales. Los miles de millones en aranceles recaudados de los consumidores estadounidenses se utilizaron para rescatar a los agricultores políticamente poderosos perjudicados por las represalias extranjeras. Aparte de un puñado de trabajadores y empresas protegidos, todos los demás salieron perjudicados.
Los economistas también coinciden en que, cuando se trata de política, la durabilidad es fundamental y la incertidumbre perjudica. A la hora de elegir políticas para impulsar el crecimiento del empleo y la competitividad global de Estados Unidos, una lección de la reacción contra la globalización es que las medidas verdaderamente eficaces deben ser resistentes a lo largo de los ciclos políticos.
Por ejemplo, seguir mejorando las carreteras, los puentes, los puertos de entrada y los corredores ferroviarios ofrece valor precisamente porque estas inversiones son permanentes. Reducen los costos para las empresas y las personas en cualquier entorno económico, independientemente de la política comercial, las recesiones o los cambios de liderazgo político. Por el contrario, las políticas económicas aplicadas (y, por tanto, fácilmente anulables) por decreto ejecutivo ofrecen menos rentabilidad y mantienen al margen a los inversores privados, una lección que quizá estemos aprendiendo de nuevo a medida que vuelan los anuncios de aranceles presidenciales y se dispara la incertidumbre en materia de política comercial.
Nada de esto significa, sin embargo, que los economistas no tengan más trabajo que hacer. Deberíamos ofrecer una visión más completa de cómo afecta el comercio a las comunidades, cómo se adaptan los mercados laborales y qué políticas son más eficaces en caso de perturbaciones, ya sean causadas por el comercio o por otras perturbaciones. Esto no contradice el consenso general de que el comercio genera beneficios netos, y deberíamos esforzarnos más por explicarlos.
Pero también sugiere que debemos centrarnos tanto en los beneficios como en los costes para mostrar cómo la política puede ayudar a más personas a participar en los beneficios. En un mundo político ideal, «ganadores y perdedores» se convertirían, en el peor de los casos, en «ganadores y menos desfavorecidos».
Es mucho pedir, pero la economía internacional seguirá mejorando y no debe abandonarse en favor de narrativas no respaldadas por la teoría y la realidad. En lugar de ello, debemos contar historias y relatos coherentes con la evidencia más amplia, una evidencia que sigue apoyando firmemente la globalización.
Nota:
[1] Utilizo aquí datos de 1997-2023 porque la Oficina de Análisis Económico elabora tablas detalladas de producción bruta y valor añadido en términos reales y nominales a niveles más detallados de desagregación industrial utilizando la codificación NAICS más moderna de las industrias. La exclusión de las industrias de alta tecnología parece ser el resultado de que la Junta de la Reserva Federal elabora tabulaciones especiales de la producción industrial que excluyen la fabricación de alta tecnología, la fabricación de automóviles, o ambas, de la producción industrial agregada. Esto se debe a que la Junta de la Reserva Federal necesita saber lo que está sucediendo en la nueva y la vieja economía para hacer política monetaria, no política económica y comercial internacional. Los datos de los sectores manufactureros con mejores y peores resultados en la UE muestran pautas muy similares a las de Estados Unidos.
* Kyle Handley es Académico Adjunto del Instituto Cato. Handley es economista y estudia el comercio internacional, la inversión, la incertidumbre y la dinámica del empleo en las empresas. Es Profesor Asociado de Economía y Becario Rafael y Marina Pastor de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego. Handley es Investigador Asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica y Director del Centro de Comercio y Diplomacia de la UC San Diego. Sus investigaciones se han publicado en American Economic Review, Journal of International Economics, American Economic Journal, Management Science y otros medios. En 2011 ganó el Premio de Ensayo para Jóvenes Economistas de la Organización Mundial del Comercio. Fue Kauffman Foundation Junior Faculty Fellow en 2015 y Campbell Visiting Fellow en la Hoover Institution en 2019. Obtuvo una licenciatura en Matemáticas y Economía por la Universidad de Wisconsin, un máster en Economía por la London School of Economics y un doctorado por la Universidad de Maryland. Anteriormente fue profesor en la Ross School of Business de la Universidad de Michigan y becario posdoctoral en el Stanford Institute for Economic Policy Research.
Fuente: El Cato