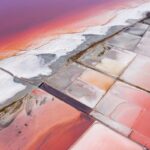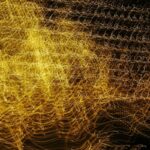Tras una década de estancamiento de los gobiernos socialdemócratas en los países en desarrollo y unos años de proliferación de agendas socialistas radicales en los países desarrollados, están surgiendo líderes que pretenden liberarse de los grilletes del estatismo asfixiante. En algunas regiones del mundo empiezan a aparecer poco a poco piscinas de oxígeno. Bajo esta visión optimista de un futuro más próspero para todos, la libertad vuelve a ser un caballo de batalla dentro del discurso y las políticas públicas.
La economía más grande del mundo, los Estados Unidos de América, está a la espera de ver qué harán y lograrán Elon Musk y Vivek Ramaswamy para reducir el aparato burocrático del Estado bajo el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (D.O.G.E.) de la Administración de Donald J. Trump, por otro lado, en Argentina avanza una agenda de desburocratización liderada por el economista Federico Sturzenegger del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la Administración de Javier Milei.
Que este tipo de agenda sea un nuevo motivo de discusión, después de décadas de avances en crecimiento y prosperidad -y en otros casos de inevitables retrocesos- revela los síntomas crónicos de la enfermedad de la sociedad de la dependencia y la irresponsabilidad política y fiscal bajo el imperio de las socialdemocracias contemporáneas. Y así, dentro de la misma perspectiva, es necesario revisar la experiencia que llevó a Chile a saltar de ser uno de los países más pobres del continente a uno de los países líderes de la región. Nos referiremos a la subvalorada institución -y algo ignorada en el mismo país- Comisión Nacional de Reforma Administrativa (Conara).
Argentina avanza con Milei
A través del Decreto 585/2024, que modifica la Ley de Ministerios, el presidente argentino, Javier Milei, creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Luego, con el Decreto 586/2024, designó como Ministro al doctor en economía del MIT Federico Sturzenegger.
Sin duda, Argentina enfrenta enormes desafíos para reducir permisos y regulaciones y desarrollar una transformación sólida y sustentable del Estado. Este último ítem, poco popular dentro de la discusión contingente, supone la comprensión de la dinámica institucional interna y su contraste con el entorno regulatorio y permite una solución de largo plazo que lleve a la Argentina al liderazgo regional que tuvo en décadas anteriores.
En este esfuerzo, como hemos visto, se han derogado varias normas, destacándose la derogación de más de 40 normas (Resoluciones 1212/2024, 433/2024 y 434/24) que regulaban industrias y 107 derogaciones anteriores que hacían de la Argentina un país poco atractivo para la inversión y que continúan la titánica tarea dentro de la reestructuración de ministerios y en materia de ajuste de la deuda pública. En este sentido, no sólo jugará un papel el trabajo tecnocrático, sino también el cambio cultural hacia el entorno regulatorio de los argentinos.
El excepcional caso chileno de los años 70
Hoy en día, la agenda de la desregulación está en el punto de mira de los países que quieren aumentar su liderazgo internacional y proporcionar un mayor bienestar a sus ciudadanos. Ante estos hechos, investigaremos una de las instituciones que revolucionó este tipo de agenda, quizás sin méritos suficientes, pero que debería ser objeto de estudio universitario.
Conara, en Chile, fue una de las primeras «D.O.G.E.» registradas y tiene evidencias contundentes en materia de reorganización estatal y reducción de la burocracia en el mundo occidental. Incluso antes de desarrollar las agendas modernizadoras de países postsoviéticos como Estonia, Polonia y Hungría. La Conara, nacida el 26 de diciembre de 1973, por Decreto Ley nº 212, y que fue cerrada tras la publicación de la Ley nº 18.201, el 5 de abril de 1983, tiene una historia técnico-política digna de destacar. Tras su cierre, el Ministerio del Interior se convirtió en su sucesor legal mediante el traspaso de la División de Modernización y Reforma Administrativa. Para dimensionar tal hazaña, debemos remontarnos a un Chile centralizado, donde no existían competencias claras de las entidades subnacionales y donde el desarrollo regional no era un tema nacional. Tanto es así que sólo fue mencionado superficialmente en «El Ladrillo» de los Chicago Boys cuando aborda explícitamente un punto sobre el desarrollo de las organizaciones intermedias, y que sin duda, sin Conara, no se podrían haber desarrollado las llamadas «siete modernizaciones» que cambiaron completamente el rumbo de Chile.
La visión de Conara era clara: presentar una política que permitiera al país incorporar una tríada inseparable: regionalización, descentralización y desarrollo regional, que, con sus matices y altibajos, se aplicaron en mayor o menor medida. Para revisar el hinchado sector público, se llevó a cabo una Reestructuración de la Estructura Superior de la Administración del Estado desde cuatro puntos de vista: político, económico, jurídico y técnico-administrativo (bajo los principios de racionalidad y eficiencia). El diagnóstico era bastante similar a lo que se propone actualmente en las estructuras burocráticas de los países mencionados: crecimiento inorgánico del Estado, duplicación de funciones, grupos de interés político que favorecían la inercia y rigidez del Estado, y aumento del papel intervencionista del Estado.
Para ello, Conara propuso entre sus objetivos la «racionalización de la Administración Pública, la reducción del gasto fiscal, del excesivo número de funcionarios que componen el sector público y la obtención del máximo aprovechamiento de los recursos que maneja» (Conara, 1974), de modo que «una vez realizada una real y efectiva descentralización administrativa hacia las regiones, se deberá revisar el papel de los Ministerios y consolidar una posible reducción o fusión de los mismos, a un número considerablemente inferior al propuesto» (Conara, 1974). Como se ha indicado anteriormente, está dentro de los plazos fijados por la Comisión.
En este sentido, la Conara presentó la reorganización a nivel ministerial con base en criterios de congruencia, funcionalidad y sectorialización, revisando toda la estructura del Estado y la duplicidad de funciones. Por otro lado, se incorporó una visión racionalizada sobre qué instituciones debían ser desconcentradas y descentralizadas y cuáles debían ser, en definitiva, instituciones meramente regionales. Lo anterior fue directamente de la mano con el diseño de una nueva estructura superior para la administración pública. El número de funcionarios públicos por cada 1.000 habitantes en Chile en 1976 era de 23,4, reduciéndose a 11,1 en 1984. En la actualidad, este indicador es de 59,5, lo que refleja una pérdida de rumbo en esta materia, sometida a constante debate en Chile. Por otra parte, se presentó una profunda reforma de la división político-administrativa con una reorganización regional, creando 13 regiones para poder dotarlas de mayores atribuciones en el tiempo y desarrollar sus capacidades de acuerdo a su vocación productiva sin que ello implicara un aumento de gastos, sino más bien reorientar recursos desde el nivel central al regional.
Cabe destacar que este proceso de reformas estructurales y funcionales fue desarrollado por miembros del aparato estatal, profesionales, expertos del mundo académico y de organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Arquitectos, y expertos de diferentes universidades y disciplinas.Esta visión integral de la reforma indicó que «la regionalización implica, al mismo tiempo que un aumento de la responsabilidad, un incremento de la libertad real de cada persona, como consecuencia de la eliminación de la burocracia inútil y carente de justificación social y técnica.»
En cuanto a los sistemas de información del Estado, se han puesto en marcha tres campos prioritarios: normalización contable, estadísticas nacionales e informática.Este trabajo se realizó conjuntamente con la Universidad de Chile.Además, para la administración del personal del sector público, se reformó íntegramente el Estatuto Administrativo, se reguló la carrera funcionaria de los trabajadores del sector público y se implementaron planes de capacitación (Art. 4° del DFL/90 de 1977) y nuevas formas de titulación, entre otros.
Además, las políticas de la Conara permitieron crear un mecanismo técnico de financiamiento para las regiones y municipios del país, que entonces no existía y aún hoy no existe: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo Común Municipal (FCM).
El éxito futuro debe incorporar los aprendizajes del pasado
Sin duda, uno de los éxitos de Conara fue que se le otorgaron poderes y confianzas desde arriba del ministerio, lo que le permitió estar por encima de las luchas de poder de las cúpulas particulares de cada ministerio sectorial.
Otro de sus méritos es que Conara lo consiguió con un grupo de directivos, profesionales y administrativos que rondaba los 30-40 funcionarios, muy diferente a lo que se puede ver hoy en día en los departamentos públicos. Un compromiso total con el país, de trabajar para modernizar Chile.
De esta manera, Estados Unidos, Argentina u otros países que se sumen a estas agendas desreguladoras, deberían explorar lo que Conara desarrolló en Chile hace más de 50 años.Con las tecnologías de la época, esto representa una aproximación pionera a la libertad que ni siquiera se ha medido en nuestro propio país, y que hoy es motivo de discusión sobre innovación en desregulación y eficiencia estatal.
* Andrés Barrientos es Ingeniero Civil con, Maestría en Gestión Gubernamental y Maestría en Gestión de la Construcción. También es consultor, analista de políticas públicas y autor. Ha trabajado en el sector privado en construcción e inmobiliario y en el sector público en competitividad subnacional y análisis territorial, siendo delegado ante la OCDE en un grupo de expertos sobre gobernanza multinivel e inversión pública. También es cofundador del think tank de libre mercado Ciudadano Austral.
Fuente: Somos Innovación